Flores, colores — & un médico renacentista
[~ 10 minutos de lectura]
Al son de: Leo Rojas, El Condor Pasa
Nuestra experiencia del color está íntimamente ligada a las plantas.
El reino vegetal no sólo devolvió la percepción de tonalidades como el rojo al linaje de los simios, sino que ha sido también un excelente campo de inspiración para dar nombre al color mismo.
Metafóricamente habita el ser humano la Tierra— y metafóricamente la describe. A partir de frutas y flores bautizamos nuevos colores, como el naranja, el rosa o el malva.
Sin embargo, hay un color que debe su nombre a un médico alemán del s. XVI, a través de una flor: las fucsias, o pendientes de la reina (entre otros nombres comunes). Aunque la historia es, en realidad, un poco más complicada, e involucra tintes sintéticos, modas hortícolas, juegos de palabras…

Empecemos por la flor.
El bautizo de las fucsias (Fuchsia spp.)
El género Fuchsia abarca más de 100 especies de origen prevalentemente americano: casi tres de cada cuatro viven encaramadas en los Andes tropicales, mientras que el resto se reparte entre América Central&México, Hispaniola, Brasil y los Andes meridionales… con la curiosa salvedad de un puñado de especies diseminadas en el Pacífico (4), Nueva Zelanda (3, entre ellas la única fucsia arbórea: F. excorticata, que puede alcanzar ¡los 15 m de altura!) y Tahití (1).
Exactamente cómo cruzaron el Pacífico no está del todo claro, pero sí que su nacimiento se produjo en tierras americanas, desde donde se extendieron hasta llegar a su distribución actual.
Puede que en Europa las fucsias sean las flores más conocidas de su familia, las onagráceas; lo que no todos saben es que las formas y colores tan característicos de estas plantas son debidos a su alianza con un grupo de polinizadores encantadores: los colibríes o picaflores. Estos pájaros de brillante plumaje e impresionantes proezas aéreas liban el néctar de las fucsias, polinizándolas en el proceso (a excepción de las áreas del Pacífico —donde no hay colibríes, pero sí otros pájaros que realizan la misma función).
Si bien no todas son de color fucsia, válgame la redundancia… sí presentan colores similares.
Y, siendo los pájaros unos forofos de los colores rojizos, era de esperar que las fucsias se engalanasen de rosa, rojo, violeta y morado para atraer su atención.
La primera aparición de la Fuchsia en las obras de botánica occidental se halla entre las páginas de nuestro conocido, el monje y botánico del Rey Sol, Charles Plumier (el mismo al que está dedicado el género Plumeria, mis queridos sacuanjoches).

Durante su último viaje a las Antillas, Plumier describió e ilustró una Fuchsia triphylla flore coccineo* en su obra Nova Plantarum Americanarum Genera (1703).
El nombre que le dio significa “fucsia de tres hojas y flor roja”, las dos características que Plumier decidió destacar de la única especie de Fuchsia que vio, en la isla caribeña de Hispaniola (donde se encuentran Haití y la República Dominicana).
*Al publicar Linneo cincuenta años más tarde su Species Plantarum (1753), recogió el género de Plumier pero acortó el nombre de acuerdo con “su” sistema binomial para escribir nombres científicos, quedando nuestra flor finalmente bautizada como Fuchsia triphylla. Y así la seguimos llamando hoy en día.
Pese a lo bellas que son (existen referencias a que su nombre indígena en cierta región, no sé cuál, era molla ecantu, “flor hermosa”), no he encontrado muchas referencias a su uso ritual o ceremonial en las culturas precolombinas, con alguna que otra salvedad en Perú. Algunas especies tienen propiedades medicinales varias (p. ej. F. harlingii, F. loxensis, F. magellanica usadas en Ecuador para afecciones orales; F. ayavacensis en Perú para problemas de reumatismo y artritis; F. excorticata en Nueva Zelanda, para hemorragias internas post-parto…).
Sin embargo, Plumier no proporcionó ninguna información etnobotánica (usos culturales) junto a su descripción del género Fuchsia; lo que sí añadió fue una breve microbiografía de la vida y obras del personaje a quien dedicaba esta flor: el galeno alemán Leonhard Fuchs.
Fuchs no vio jamás “su” flor, pues llevaba casi siglo y medio muerto y enterrado al publicarse la obra de Plumier. Además, no estoy segura de si le habría hecho gracia que fuese un monje quien se la dedicase, pues Fuchs era un protestante convencido—algo que no sólo llevó a gala toda su vida, sino que determinó en buena medida su trayectoria profesional.
Pero rebobinemos un poco…
El hombre tras el nombre (de la flor)
Leonhard Fuchs nació a principios del s. XVI en el ducado de Baviera, una región de lo que hoy llamamos Alemania, pero que en aquellos tiempos era un rompecabezas de reinos, ducados, principados y estados más o menos grandes, más o menos independientes entre ellos.
Corría el año 1501*, y el mundo estaba cambiando a marchas agigantadas.
*Para que nos situemos: el año anterior, 1500, había nacido en Gante quien sería el futuro emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico.
A nivel geográfico, allende el caos político de los territorios (más o menos) ligados al Sacro Imperio Germánico, el “descubrimiento” de un continente nuevo era aún la gran noticia.
En cuestiones teológicas, faltaban sólo dieciséis años para que Lutero asestase un mazazo a los cimientos religiosos de la cristiandad católica —o, mejor dicho, noventa y cinco tesis que dieron comienzo al cisma protestante, en 1517.
Por aquel entonces el jovencito Fuchs había completado su primer ciclo de estudios universitarios en Erfurt, un logro que lo autorizaba a abrir una escuela (cosa que hizo). Pero al final decidió que prefería seguir estudiando, y terminó recibiendo el título de doctor en medicina en 1524.

Y es que leer una biografía del carrerón de este galeno alemán puede desanimar un poco a los jóvenes de hoy en día, la verdad: a los 25 años le ofrecieron la cátedra de medicina en la universidad donde había completado sus estudios (Ingolstadt, de fuerte raigambre católica). A los 27, médico personal del margrave de Brandenburgo; a los 31 ya tenía dos libros publicados. Y con sólo 34, y tras varias peripecias y controversias en cuestiones religiosas (pues ya era un protestante declarado) y académicas, se convierte en catedrático de medicina de la universidad de Tübingen.
Me resulta sorprendente comprobar cuán tremendo fue el papel de la religión en las instituciones académicas de aquel entonces. No había territorio neutral: como el duque Ulrich de Württemberg era protestante, y la universidad de Tübingen caía en sus dominios, se encargó de que la institución fuese “reorganizada” según principios protestantes, de tal forma que en 1535 se abolió la misa, y se informó a todos los universitarios de sus opciones: 1) Convertirse (al protestantismo) o 2) Largarse con viento fresco.
Y más o menos lo mismo sucedía con el “bando contrario”… Tres hurras por la neutralidad.
En fin. Fuchs estaba en su salsa en Tübingen. Feliz cual perdiz en el campo, se dedicó a propugnar una de sus convicciones profundas en el campo médico: a saber, que era necesario regresar a las fuentes clásicas, de las que obtener “el agua pura y clara de los conocimientos médicos”, eliminando toda referencia “contaminante” heredada de la tradición médica árabe.

Sin embargo, Fuchs no es recordado por sus invectivas contra la ciencia árabe, ni por sus afiliaciones religiosas, sino por una obra publicada en 1542: un herbario ilustrado, el De Historia Stirpium Commentarii Insignes (…), con más de 900 páginas y 511 grabados ilustrando las plantas que presentaba*, colocadas en orden alfabético. En su libro aparecen representadas por primera vez algunas plantas americanas, como el maíz (Zea mays) o los pimientos (Capsicum annuum)… pero nada de Fuchsias, por supuesto. Eso tendría que esperar a Plumier, casi dos siglos más tarde.
*Si has leído La Invención del Reino Vegetal, una de ellas quizás te suene, pues la ilustración de la amapola del capítulo 32 está sacada de las obras de Fuchs.
Para Fuchs, las imágenes eran fundamentales a la hora de comprender las plantas, y puso enorme cuidado en la calidad de las ilustraciones, realizadas a partir de plantas reales (no como otros herbarios medievales, en los que cualquier parecido entre la planta “real” y la dibujada era pura casualidad… o puro milagro). Pero Fuchs no las dibujó él mismo, sino un equipo de tres artistas que quedaron inmortalizados en el herbario mismo —quizás una de las primeras veces en las que un botánico reconoce el gran mérito de su equipo de colaboradores ‘menores’ (menores, claro, para la historia tal y como suele escribirse).
Pues en el De Historia Stirpium, aparece un retrato de Fuchs al principio… y, al final, los retratos de Albrecht Meyer (dibujante), Heinrich Füllmaurer (encargado de “transcribir” la acuarela original a la plancha de madera que serviría como modelo para la impresión), y Veyt Rudolff Speckle, uno de los grabadores más distinguidos de su época. De hecho, Fuchs alaba explícitamente el trabajo de Speckle, de quien dice que “tan hábilmente ha expresado los contornos de cada imagen en su talla, que parece competir con el dibujante por la gloria y la victoria”.

En un mundo acostumbrado a productos industrializados de aspecto uniforme, y que valora sobremanera el toque personal de la “obra de arte irrepetible”, me parece curioso pensar que en el mundo de Fuchs, donde todo eran “obras de arte únicas”, tuviese más valor un dibujo tallado en una plancha (y por ello potencialmente reproducible ad infinitum), que sobre pergamino o papel. Y el salario de un buen tallador/grabador lo reflejaba, siendo casi 15 veces mayor que el del autor del dibujo original.
Un año después de la publicación del De Historia Stirpium, salió una versión traducida del texto en latín al alemán, y adaptada para un público más general, en el New Kreüterbuch (1543). Sin embargo, el sueño de Fuchs durante los últimos veinte años de su vida fue lograr ampliar, completar y publicar una versión extendida de este herbario ilustrado (con las 511 ilustraciones originales, las 6 que se añadieron en la versión en alemán, y más de 1000 imágenes nuevas).
No lo logró. Incluso pagando de su bolsillo la elaboración de ilustraciones y de planchas de grabado, no consiguió patrón que financiase la publicación de su magnum opus y murió, en 1566, sin que su sueño se hiciese realidad.
Sinceramente, no alcanzo a entender muy bien por qué Plumier dedicó a Fuchs justamente el género Fuchsia, y no cualquier otro. Lo que sí sé es porqué terminamos llamando al color fucsia así, y ello tiene que ver tanto con las flores, como con el apellido de nuestro galeno alemán…
El color se vende mejor si tiene nombre de flor
1859. Un siglo y medio después del bautizo de Plumier, el mismo año en que Darwin publicaba El origen de las especies, un químico de Lyon descubría el segundo* gran tinte sintético de la historia.
*El primero, sintetizado accidentalmente por William Henry Perkin en Inglaterra en 1856, había sido bautizado ya (en segundo bautismo…) con nombre de flor: mauve, o malva. También era un derivado de la anilina.
Este tinte anilínico fue patentado aquel año por dos hermanos (los Renard, cuya relación con el “descubridor” del tinte es poco clara), y su nombre aparece por primera vez como fuchsine.

Fucsina.
No te suena, ¿verdad? Pero… ¿y si te digo que también se lo conoce bajo el nombre de magenta? Ahora sí, ¿no?
Pero dejemos ese segundo bautizo (bélico, por cierto) para otra ocasión, y centrémonos en el nombre que le dieron originalmente los hermanos Renard. Pues, si no me equivoco, explicaron el motivo tras su elección—comentando que era doble.
Por un lado, la tonalidad estaba dentro del rango cromático de las fucsias, flor cuya popularidad en el mundo de la floricultura y la jardinería estaba en alza por aquel entonces. Dar al nuevo tinte un nombre que lo asociase a una planta de moda era una buena estrategia de marketing.
Por otro lado, el apellido de los hermanos era Renard, palabra que en francés significa zorro. Y da la casualidad de que la palabra alemana para referirse a este astuto animal es… Fuchs.
No cabía la menor duda: fucsina era el nombre perfecto.
Y de ahí llegamos al color fucsia que todos conocemos.
He aquí pues un bautizo cromático doble, que trenza las historias de un botánico renacentista, un grupo de flores y un color inventado en una única palabra.
{Esta es la tercera entrega de una serie, Padrinos&Plantas que trata de bautizos botánicos: de la relación entre ciertas plantas, y las personas cuyo nombre terminó dándoles nombre, en casos como las magnolias, las plumerias, o las fucsias. Aquí puedes encontrar la introducción a la serie.}
![]()
Referencias
– Información sobre las Fuchsia y su historia filogenética, en el artículo de Berry, P. E.; Hahn, W. J.; Sytsma, K. J.; Hall, J. C. Y Mast, A. 2004. Phylogenetic relationships and biogeography of Fuchsia (Onagraceae) based on noncoding nuclear and chloroplast DNA Data. American Journal of Botany 91(4): 601–614.
– La información sobre el nombre de la Fuchsia como molla ecantu se menciona en el artículo (que trata precisamente del bautizo de la Fuchsia) Hollsten, L. 2012. An Antillean plant of beauty, a French botanist, and a German name: naming plants in the Early Modern Atlantic world. Estonian Journal of Ecology 61 (1): 37-50 doi: 10.3176/eco.2012.1.05.
Y cito textualmente: “An example of this is a plant he found in St. Domingue, called Molla Ecantu (plant of beauty) by the indigenous people, which he named Fuchsia triphylla after the German botanist Leonard Fuchs (Plumier, 1703-1704).”
En la obra de Plumier de 1703, sin embargo, no aparece el nombre de molla ecantu (o yo no he sido capaz de encontrarlo. Y he buscado). Aparece mencionado en otro contexto en una obra que menciona las fucsias, del s. XVIII si mal no recuerdo… si a alguien le preocupa, que me avise y se lo busco.
– Los usos etnobotánicos medicinales en Ecuador, están sacados de Tinitana, F.; Rios, M.; Romero-Benavides, J. C.; de la Cruz Rot, M. y Pardo-de-Santayana, M. 2016. Medicinal plants sold at traditional markets in southern Ecuador. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 12:29, DOI 10.1186/s13002-016-0100-4;
Los usos medicinales en Perú, de Bussmann, R. W. Y Glenn, A. 2011. Fighting pain: Traditional PEruvian remedies for the treatment of Asthma, Rheumatism, Arthritis and sore bones. Indian Journal of Traditional Knowledge 10 (3): 397-412.
Los usos en Nueva Zelanda de F. excorticata, en Brooker, S. G. y Cooper, R. C. 1961. New Zealand Medicinal Plants. Economic Botany 15 (1): 1-10.
– La aparición de fucsias (chimpu-chimpu, quizás Fuchsia boliviana o F. sanctaerosae) como motivo de decoración en hallazgos precolombinos peruanos (copas y recipientes de madera incas), en Vargas, C. C. 1962. Phytomorphic Representations of the Ancient Peruvians. Economic Botany 16 (2): 106-115.
– Todo sobre Leonhard Fuchs (bueno, todo no, pero mucha información) pude leer en la edición de la Taschen (2016) del The New Herbal of 1543 de Fuchs, edición coloreada completa que reproduce la copia personal de Fuchs, con ensayos e informaciones extra sobre el galeno y su vida-obra-&milagros de Klaus Dobat y Werner Dressendörfer.
– De la historia de la fucsina/magenta, un buen resumen puede encontrarse en Cooksey, C. y Dronsfield, A. 2009. Fuchsine or magenta: the second most famous aniline dye. A short memoir on the 150th anniversary of the first commercial production of this well known dye. Biotechnic & Histochemistry, 84:4, 179-183, DOI: 10.1080/10520290903081401
Y por hoy, y porque estoy cansadita, ya está bien de bibliografía. Si alguien necesita extras, que me pregunte directamente por la información que necesita referenciar!
Ilustraciones
La fucsia de la cabecera del artículo es una Fuchsia triphylla (¡bieeen Plumieer!), fotografiada en diciembre en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón (una delicia). La siguiente es una fucsia híbrida ornamental, fotografiada por cierto en Galicia en julio (pa’ que veas, que florece cuando quieren por aquí…).
La imagen de la fucsia de Plumier está sacada de aquí.
Las imágenes de la obra de Fuchs, de la impresionante colección libremente descargable en el álbum de Flickr correspondiente de la Biodiversity Heritage Library, aquí.
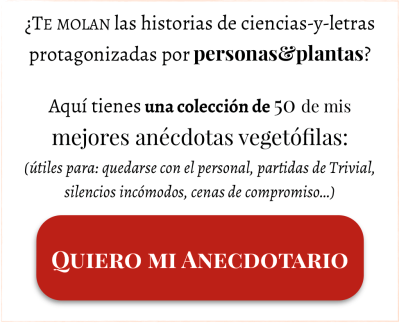

2 comentarios en “En el nombre de la Fuchsia [Padrinos&Plantas (3)]”