Capítulo #05 del podcast La Senda de las Plantas Perdidas
[~ 11 minutos de lectura]
[Emitido el 30.05.19] | Abrir el podcast en una ventana nueva o Descargar
Suscríbete ;) a través de… Apple Podcasts | ivoox | Spotify | RSS
❧
Un tipo duro, testarudo.

Un tipo que puede ser arisco, y con hermanos que llegan incluso a la violencia, si no prestas atención con detenimiento a sus instrucciones de uso.
Pero los enebros son también gente que tiene el corazón henchido de perfume, protectores por excelencia.
Conocerlos es quererlos —y puedes conocer a alguno de los integrantes del género Juniperus en muchas partes del mundo (con la salvedad de Oceanía). Se esconden bajo muchos nombres comunes, llamándose enebros, sabinas, cedros o incluso cipreses en algunas zonas del mundo, pero también tlascal, aorí, táscate, aborí o ayorique, entre otros.
Quemados en forma de sahumerios tanto para incensar ceremonias como para curar resfriados, los enebros han tenido un papel medicinal y ritual bárbaro, y de eso hablaremos en el capítulo de hoy, protagonizado por el enebro de distribución más extensa de todos, Juniperus communis, pero con menciones a algunos de sus hermanos… ¿te apuntas a conocerlos?
❧
La gran serpiente se preparaba para la batalla cuando ella se puso a cantar, invocando al Sueño, conquistador de los dioses, para que encantara al monstruo, y llamando a Hécate, la reina que yerra en la oscuridad, para que la ayudara en su cometido. Y la gigantesca serpiente fue relajándose a los pies de la mujer.
Entonces Medea bañó un brote de enebro en su pócima, mientras entonaba un conjuro, y salpicó los ojos del monstruo con su brebaje más potente. Y, a medida que el perfume mágico se adueñaba de los sentidos de la gran serpiente, el sueño le cerró los ojos.
—adaptado a partir de la obra de Apolonio de Rodas, Argonauticas (s. III aC.)
Muy buenas, y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, un podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor (y desamor) con un reino tan fascinante como esencial: el reino vegetal.
Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora (que a veces me olvido de presentarme, lo siento!), y espero que te hayas puesto calzado resistente esta mañana, porque en el capítulo de hoy vamos a subir hacia las cumbres: hemos dejado atrás las tierras bajas para subir a las alturas, como las águilas en busca de un lugar donde poder construir su nido.
Las laderas siguen cubiertas de verde bosque, pero a medida que ascendemos, los árboles que los componen mudan su identidad. Poco a poco dejaremos de ver especies de caducifolias, y le pasarán el protagonismo a los árboles y arbustos más viejos, duros y resistentes a los extremos —de temperatura, luz, viento, humedad…— que se acentúan en los montes. Entramos en el reino de las gimnospermas.
Las gimnospermas son un venerable grupo de plantas que aparecieron sobre la Tierra antes de que se inventasen las flores —pues una planta puede apañárselas perfectamente para reproducirse sin flores, empleando p. ej. unas estructuras que llamamos estróbilos o conos (en el caso de la mayoría de gimnospermas); y a las gimnospermas que sacan conos las llamamos… coníferas. Como los pinos, los abetos, los cipreses, los ahuehuetes, o… nuestros protagonistas del día: los enebros.
Enebros son, grosso modo, los habitantes del género Juniperus, que viven en todo el hemisferio norte, así como en Mesoamérica y en África. Hay entre 60 y 70 especies reconocidas, y de todas ellas el más común y extendido es Juniperus communis, que hace honor a su nombre, y que es la especie de la que hoy vamos a hablar mayoritariamente, aunque no solo.

Empecemos por la parte fácil y famosa.
Si hay algo de lo que el enebro común puede presumir, es de ser ingrediente botánico importante en una de las bebidas alcohólicas más de moda de los últimos tiempos… exacto: estoy hablando de la ginebra, el gin en todo gintonic que se precie (más que nada porque si no ya no será gin-tonic, sería otra-cosa-tonic).
Resulta fascinante pensar en la cantidad de sustancias que empezaron su carrera en las boticas, y la han terminado (a día de hoy, al menos) en las barras de los bares.
En Europa ese ha sido el camino que han seguido bebidas tan conocidas como el café, el té y también los alcohólicos de una cierta graduación.
En el caso del gintonic, todo fue medicina: por una parte, el agua tónica, que amargaba horrores por la cantidad de quinina que contenía, y que estaba pensada como remedio contra las fiebres palúdicas consecuencia de haber contraído malaria. Y a los ingleses apostados en la India durante el s. XIX no se les ocurrió otra cosa que “mejorarla” mezclándola con otra medicina: porque si la ginebra lleva bayas de enebro maceradas no es sólo por su sabor (que también), sino sobre todo por sus propiedades medicinales beneficiosas para el sistema digestivo, entre otros efectos deseables.
Además, por si el alcohol a graduaciones elevadas no bastase como desinfectante, el enebro también tiene propiedades antimicrobianas, así que… vamos, limpito, limpito.
Las nebrinas (que así suelen llamarse los gálbulos de enebro; como no provienen de flores, no son frutos en sentido estricto) tienen un sabor curioso, resinoso, que a mí personalmente me gusta; cuentan los antiguos romanos que se empleaban nebrinas para adulterar la pimienta, pero desde luego a nivel de sabor ¡la diferencia se caza a la legua!
❧
Pero no son sólo las nebrinas las que huelen y saben hermoso. Porque los enebros son árboles que, además de crecer lentos y pausados, echan madera compacta, dura, y perfumada con resina. Por eso no es raro tropezártelos en el mundo de los inciensos y los sahumerios, porque no son pocas las especies de Juniperus que hemos quemado en algún lugar del mundo para inundar el aire con su aroma.
Homero, además de describir las ovejas violetas de las que te hablaba en el capítulo anterior, también menciona la fragancia que perfuma la isla de la ninfa Calipso; esta ninfa prácticamente ha raptado a Ulises y se lo ha quedado en plan mascota durante 7 años en su casa… y, en un alarde de buen gusto, la tía quema enebro para aromatizar el ambiente.
No es la única: en México se emplea el Juniperus deppeana (conocido como cedro de incienso) como fuente de resina que luego se quema precisamente como incienso, y lo mismo les pasa a muchos otros Juniperus alrededor del mundo, desde los Himalayas hasta Norteamérica, donde los Cheyenne quemaban enebro común en sus ceremonias, sobre todo para alejar el temor al trueno.

Y si tienes una madera dura*, que resiste fenomenalmente bien los ataques de insectos, y que huele de maravilla (ambas cosas estas bastante relacionadas…), pues no sorprende que los enebros hayan sido objeto de creencias y supersticiones varias a lo largo y ancho del mundo, y que quemar madera de enebro no fuese algo que se hacía únicamente para que la casa oliese mejor, sino para curar y ahuyentar enfermedades, aojamientos o malos espíritus.
*en algunos idiomas, para referirse a alguien muy testarudo, se dice que tiene «cabeza de enebro».
Así se hacía en Francia, y así se hizo en la Segovia del s. XVII para “combatir la corrupción del aire” que se consideraba causante de la gran peste que asoló la ciudad. No es casualidad que la “peste” sea una enfermedad, y un olor desagradable.
Durante muchos siglos, todos los males, físicos y espirituales, van en un mismo saco, porque materia y espíritu van muy en el mismo saco también.
❧
Ahora, no sé si te has fijado en una cosa, y es que ese Juniperus mexicano que he mencionado hace poco… se conoce como cedro de incienso.
Y tú podrás decirme, ¿pero cómo que «cedro»? ¿Cedro no es nombre para otro género botánico vegetal, el género Cedrus, donde están el cedro del Líbano y compañía?
Y a mí me toca contestar… ahh. Esto tendrás que discutírselo a los griegos.
No a los que viven hoy en día, pobres, sino a los antiguos, que fueron los que nos legaron la palabra kedros para hablar de… un montón de coníferas distintas, cuya principal característica común era ser de madera resinosa.

De hecho, a menudo toca interpretar el kedros griego como un enebro, más concretamente un hermano del enebro común, conocido como enebro de la miera: Juniperus oxycedrus (que, por cierto, aparece ya en recetas egipcias para elaborar perfumes, y como planta ornamental en los grandes jardines de los monarcas mesopotámicos, además de ser planta medicinal…).
Sin embargo, no te creas que el caos lingüístico y nominal termina aquí, no.
Porque dentro del género Juniperus tenemos plantas que no sólo se conocen como enebros o cedros, sino también como sabinas, y algunas veces también cipreses (por no hablar de los nombres derivados del náhuatl y otras lenguas amerindias, que si no, no terminamos nunca).
En la clasificación botánica del género Juniperus, diferenciamos entre sabinas y enebros según la pinta que tengan las hojas adultas de la planta en cuestión: si son aciculares, oséase, en forma de agujilla, los consideramos enebros; y si son escuamiformes (esto es, que crecen como escamas por encima de las ramas), entonces las conocemos como sabinas. Aun así, hay especies del «Club Sabina» que han sido llamadas enebros en algunas zonas y regiones, así que tampoco te lo tomes muy, muy al pie de la letra.

Lo que sí tienes que tomarte en serio es la bioquímica juniperusiana. Ya sabes que hay muchas especies del mismo género que se han empleado de forma bastante intercambiable (como el caso de las rudas que te conté en el segundo capítulo del podcast), pero Juniperus no admite ni cambios ni sustituciones a la ligera. Puedes tener especies como el enebro común, con nebrinas perfectamente comestibles y medicinales, y que sin embargo una hermana suya como pueda ser Juniperus phoenicea, una sabina costera, saque gálbulos super tóxicos que no conviene ingerir al tuntún (bueno, y al no-tuntún tampoco. No ingerir y punto. Al igual que las rudas, tienen poderes abortivos violentos, que pueden acabar en desastre con extrema facilidad).
Como la ciencia aún no ha determinado la composición de muchas especies de Juniperus y sus gálbulos, es mejor no arriesgarse, a no ser que sepas de muy buena tinta que su empleo interno es seguro.
❧
Y, pensando en las propiedades abortivas* a lo bestia de algunos Juniperus, acabo de caer en algo curioso, que quizás sea casualidad, y quizás no… y es que el kedros griego está relacionado con la diosa cazadora que, además, es divinidad protectora de las mujeres: Ártemis.
*Todo abortivo, según la dosis, suele ser también emenagogo y capaz de estimular el parto, de ahí la conexión con Ártemis, que era diosa que velaba sobre los partos.
Sin embargo, es otra mujer algo inquietante la que maneja un brote de enebro para lograr sus propósitos…

Se trata de Medea, mujer-bruja por excelencia en los mitos griegos, conocida por enamorarse perdidamente de un aventurero, un tal Jasón, que llega al reino del padre de Medea exigiendo que le entreguen un cierto vellocino de oro… y solo gracias a los conocimientos mágicos de ella logrará hacerse con la dichosa piel.
El pequeño extracto que has escuchado al principio del capítulo, de hecho, relata el momento en que Medea adormece a la serpiente que guarda el vellocino para que Jasón pueda pisparlo.
Con el paso del tiempo, y si nos vamos hacia Italia y Europa central, el enebro pasa de ser instrumento de brujas, a instrumento para espantar brujas, o casi para distraerlas: se contaba que, al ver una rama de enebro común colgado en una casa, cualquier bruja que pasase por allá sentiría la irresistible necesidad de… ponerse a contar las hojas. Como es una tarea de chinos y es fácil descontarse, este mecanismo se creía las haría escapar (por temor de ser reconocida como bruja contando hojas como una tonta) y lograría proteger la casa de cualquier embrujo que hubiesen tenido en mente.

Otra justificación complementaria de este poder protector enebrístico es la leyenda cristiana que cuenta cómo, cuando María escapaba con el niño Jesús a Egipto perseguida por los soldados del rey Herodes, buscó refugio entre la vegetación. Tras encuentros con plantas “poco solidarias” como los garbanzos (pobres garbanzos), la Virgen y el niño hallaron refugio en un enebro que los ocultó de sus perseguidores…. Y todo ello contribuyó a que uno de los principales significados simbólicos del enebro común fuese, justamente, Asilo o Protección.
❧
Y hasta aquí, nos ha llevado la senda de hoy junto a los enebros y sabinas de fascinantes y perfumados poderes.
Encontrarás alguna historia curiosa en Instagram, donde hace tiempo que salió a colación el enebro en mi serie sobre #botánicadecuento, e intentaré colgar alguna más estos días en Facebook, aunque quizás menos de lo que quisiera, porque tengo fecha de entrega para el manuscrito del nuevo libro que está al caer —bueno, en realidad está ya caída por los suelos (esto, a finales de mayo de 2019; hoy ya está publicado :D)—, y terminarlo es prioritario!
❧
Hemos tocado el mundo duro y luminoso de las cumbres, hemos cortado una ramita de enebro para adormecer monstruos si nos sale alguno por el camino… y ahora, por fin, toca emprender el largo camino de regreso. Volver a la sombra de los bosques que tapizan el valle, donde nos encontraremos con la próxima protagonista clorofílica del podcast, quien tiene fama de ser una planta justa y que, además, sabe ser muy generosa con su perfume cuando llega el momento adecuado.
Si aún no has caído en su identidad, a ver si estas pistas extra te echan una mano… el tercer indicio es: fibras.
El cuarto: abejas.
Y el último… amor.
Si se te ocurre de quién estoy hablando y quieres compartirlo…
❧
Y dicho esto, no me queda más que dar mil gracias a los enebros y su aromática madera, agradecerte a ti la compañía, desearte un feliz día…
¡y que la clorofila te acompañe!
{Agradecimientos especiales a: Cristina Llabrés y Evaristo Pons por la música, y a Mabel Moreno por el diseño del logo <3}
![]()

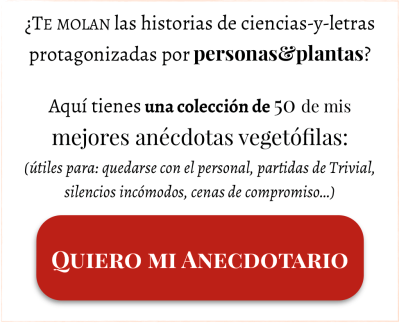

3 comentarios en “Un brindis a las alturas: Juniperus communis”