Capítulo #14 del podcast La Senda de las Plantas Perdidas
[~ 12 minutos de lectura]
[Emitido el 02.01.20] | Abrir el podcast en una ventana nueva o Descargar
Suscríbete ;) a través de… Apple Podcasts | ivoox | Spotify | RSS
❧
Si las plantas abriesen perfumerías, en la entrada de la tienda de Myrtus communis quizás pondría “Arrayán: engalanando diosas mediterráneas desde el 500 aC (¡como mínimo!)”.

Sería una perfumería discreta pero elegante, decorada al estilo más clásico pero con montones de influencias orientales, con una línea de fragancias unisex (especialmente usadas p. ej. para celebrar matrimonios), otra para divinidades con buen gusto, y otra incluso para difuntos!
Sin embargo, el mirto no es únicamente perfume: sus ásperas bayas y sus hojas tienen propiedades medicinales, curtientes e incluso tintóreas; sus hojas de un verde sempiterno se han empleado en ritos varios a lo largo y ancho de las tierras donde crece, desde el Mediterráneo hasta Oriente medio.
Todo esto (y más) te cuento en el capítulo de hoy del podcast… ¿te apuntas? ;)
❧
Visten prendas de luz, viven en comunidad sin ofenderse ni pecar los unos contra los otros; aun encontrándose a miles de millas de distancia, la luz que irradia uno ilumina al otro, la fragancia que despide uno perfuma al otro, los pensamientos de uno están abiertos al otro.
La corrupción de la muerte no es para ellos, no los aquejan dolores o enfermedades. Sus vestidos no oscurecen; sus coronas de arrayán no se deshacen ni pierden sus hojas, no se secan jamás.
Muy buenas, y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, un podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor (y desamor) con un reino tan fascinante como esencial: el reino vegetal.
Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora, y antes de empezar, quiero pedirte disculpas por el retraso en compartir este capítulo contigo; al empezar el invierno me quedé sin voz, y no pude grabar como tenía programado, de ahí que esto aparezca una semana tarde respecto al calendario prometido… ¡lo siento!
La senda de hoy nos lleva derechitos a la maquia mediterránea, esa formación vegetal de arbustos y árboles chaparritos, que raramente superan los 4 metros, de hoja perenne y apetencias termófilas*. A diferencia de un bosque (cuyos senderos invitan, más o menos, a adentrarse en sus profundidades), las maquias suelen tener entrada complicada: a menudo te encuentras con una maraña tupida de ramas y arbustos bajos que te dejan hecho unos zorros si intentas penetrar en sus secretos.
*es decir, que disfrutan del calor.
Por eso no es casualidad que las guerrillas en Francia o en España durante los últimos siglos se refugiasen en las maquias, y que justamente el nombre de maquis terminase pegándose a este estilo de resistencia armada.
Sin embargo, hoy voy a presentarte a un habitante de la maquia que, en el Mediterráneo, lleva milenios simbolizando ideas tan poco bélicas como el amor y la belleza: se trata de Myrtus communis, el mirto o arrayán.

Aunque la botánica antaño le reconocía muchos hermanos, hoy en día el arrayán se ha quedado prácticamente solo dentro el género Myrtus, con una sola hermana en África, M. nivellei. En cambio, el mirto común vive en todo el Mediterráneo, Oriente próximo y Oriente medio: sus dominios llegan hasta Irán (algunos dicen que incluso la India, pero eso ya no es del todo seguro).
Pese a que suelen vivir como arbustos, pueden alcanzar los 4 y hasta los 5 metros de altura, con hojas pequeñas, perennes de un verde brillante, y normalmente dispuestas de dos en dos a lo largo de los tallos. Sacan unas flores de un blanco luminoso, con cinco pétalos y una mata de estambres inconfundible, y aunque suelen florecer a finales de primavera o verano, yo he visto alguna que otra flor incluso a mediados de diciembre. Sin embargo, lo que encuentras sobre todo a estas alturas del año no son flores, sino frutos: los llamados murtones, unas bayas redonditas, del tamaño de un garbanzo pequeño, y que suelen ser de color negro-azulado y cubiertas de un velo de pruína (esa capa blanquecina que tienen algunos frutos, como las endrinas o las ciruelas, que desaparece al sacarle brillo a la fruta con la mano misma).

Aunque la mayoría de arrayanes silvestres que he visto yo tienen murtones oscuros, hay algunas variedades que los tienen más claritos, incluso blancos, muy bonitos… pero muy astringentes, también (lo que significa que si te metes unos cuantos en la boca y masticas, al cabo de poco te habrás quedado más seco que una alpargata de esparto).
Antiguamente decían, de las sustancias astringentes, que “favorecen las virtudes retentivas”, porque estriñen, aprietan… y por eso se han empleado medicinalmente para desarreglos digestivos varios, por ejemplo macerados en alcohol para preparar licores digestivos.
Las moléculas responsables de este superpoder arrayanístico, que también tienen muchas otras plantas, como los alisos o los robles, las conocemos como taninos (y sí, te suenan, porque se encuentran en bebidas tan conocidas como el vino, el café o el té). Las plantas suelen emplearlos como parte de su arsenal espanta-herbívoros (porque ¿a quién le gusta que se le quede la boca como una suela de zapato?), pero los humanos descubrimos que, si los empleábamos con criterio, podían obrar maravillas —como por ejemplo, convertir la piel en cuero: porque los taninos son curtientes, y el arrayán (sus ramas y hojas, sobre todo) se ha empleado como tal en varios de los lugares donde crece. Un empleo poco poético, pero muy útil a lo largo de la historia de la humanidad.
Tiene más poesía el empleo cosmético de Myrtus communis, ya sea en su versión como tinte para cabellos (la decocción de los frutos ya se nos recomienda desde el siglo I de la era común para teñir el pelo!), o como desodorante (pero no los frutos, sino las hojas). Como no he probado ninguna de las dos cosas, no puedo asegurarte de primera mano que funcionen, pero de lo que sí puedo dar fe es de que lavarse la cara y las manos con agua de arrayán recién destilada es muy agradable… y perfumado.
❧
Si tuviese que embotellar el Mediterráneo en un frasco de perfume, el aroma resultante tendría notas de arrayán —de hecho, el mismo nombre de arrayán proviene del árabe rayḥān (raíz ر و ح), que vendría a significar algo así como “el perfumado”.
Como recordarás, el aroma ha sido una característica importante a la hora de juzgar la belleza de una planta, y por eso no sorprende que el mirto despunte como planta ornamental en el Mediterráneo, donde lo encontramos super asociado a la tradición de jardinería árabe (y seguramente te suene el famoso Patio de los Arrayanes de la Alhambra granadina, joya del Palacio de Comares con una alberca central orlada de setos de arrayán).

El característico aroma del mirto no está en sus flores, sino sobre todo en sus hojas, ricas en aceites esenciales (que hoy se emplean, por cierto, para ayudar a resolver problemas respiratorio, entre otros). Por eso, las novias persas podían perfumarse junto a un brasero donde quemasen ramas de mirto verde junto con olíbano y semillas de ruda siria*; por eso las recetas antiguas para elaborar aceite de mirto, o myrsinelaion, en Grecia y Roma, lo hacían cociendo en aceite las hojas tiernas majadas del arrayán.
*Olíbano correspondería a Boswellia spp., sobre todo B. sacra; la ruda siria, a Peganum harmala; no confundir con las rudas.
Y, al igual que le pasaba a otras plantas perfumadas como las violetas de olor, el arrayán se empleó en tiempos antiguos para elaborar guirnaldas y coronas, siendo un material muy popular no sólo por su aroma, sino también por tener Myrtus communis una divinidad tutelar muy interesante: la diosa del amor y la belleza, Afrodita, y su versión romana, Venus.
❧
La historia de amor entre el arrayán y las diosas mediterráneas es cosa que viene de lejos, y que probablemente tenga raíces orientales, dado que los mismos griegos situaban el nacimiento de Afrodita en la isla de Chipre, enclave con una fuerte influencia fenicia (tanto es así, que hay quien plantea que la diosa del amor es, en realidad, una adaptación-adopción de la divinidad fenicia Astarté, con la que comparte bastantes parecidos).
Sea como fuere, en Grecia nos encontramos que, entre las características más típicas del culto a Afrodita están el incienso, el sacrificio de palomas, y… las coronas de arrayán.
Bien por las rosas, y por las violetas, pero SU planta es Myrtus communis, y hay varios relatos y leyendas que la relacionan con esta planta.

Y, aunque hoy el arrayán no sea nombre de mujer, en la Grecia antigua sí lo era: Myrrhine, “corona de arrayán”, parece haber sido un nombre bastante popular en la Atenas clásica (aunque la palabra, al parecer, también podía funcionar como un, ehm, eufemismo para referirse a los órganos sexuales femeninos, que caen de lleeno en la esfera de influencia de la diosa del amor).
Las coronas de mirto fueron super populares en la Roma clásica; aunque nos solemos imaginar a los vencedores romanos coronados de laureles, en realidad muchos celebraron su triunfo coronados de arrayán: según contaba Plinio el Viejo (ese romano de tendencias enciclopédicas que escribió la Historia Natural), estas coronas estaban asociadas a las victorias sin derramamiento de sangre, que se celebraban con una ovación (literalmente: se denominaba ovatio a este tipo de celebraciones de triunfo “menores”).
Las coronas y ramas de mirto se empleaban con mucha frecuencia para honrar y adorar a los dioses, junto con olíbano (el incienso que hoy tenemos asociado a los Reyes magos, que era notablemente más caro y difícil de conseguir…), así como para algunos rituales mágicos. Al parecer, adornar los altares y los bustos de los dioses con arrayán estaba a la orden del día —y esta asociación no sucede únicamente en el mundo del Mediterráneo clásico: un texto zoroástrico tardío, conocido como Bundahishn, menciona al arrayán como vegetal consagrado a Ahura Mazdâ, la divinidad principal del zoroastrismo.
Pero hay otra esfera en la que Myrtus communis tiene un papel destacado a lo largo de la historia: con él no solo se adornan los altares a los dioses, sino también las tumbas a los muertos…
❧

En el s. V aC., el gran poeta trágico griego Eurípides compone su obra Electra; en esta encantador enredo de familia post-guerra de Troya, la protagonista Electra, junto a su hermano menor, se convierte en la asesina de su madre (& amante) para vengar la muerte de su padre Agamenón.
(Como puedes ver, describirla como familia disfuncional es quedarse corto).
La cuestión es que, en un momento determinado, Electra se queja (con razón) de que, mientras su madre y su amante se divierten en el trono de Micenas, la tumba de su padre Agamenón yace en deshonra, sin recibir libaciones ni ramas de mirto, y sus altares vacíos de ofrendas.
Para la Electra de Eurípides, el deber exige que se honren las tumbas con arrayán.
Tenía muchos números para que le tocase ser planta fúnebre: planta de larga vida, de hoja perenne y perfumada, de porte elegante y sobrio, el mirto estuvo asociado a la esfera de los muertos en el Judaísmo (aunque no de forma estrecha), y es planta que se siembra en cementerio aún hoy día en el área de Palestina. Lo curioso es que, al parecer, también se empleaba antaño como planta de funeral en zonas que están fuera de su región de distribución original, como Inglaterra.
Sin embargo, el ritual más elaborado sobre el que he leído no pertenece al ámbito mediterráneo, sino que se da en una religión minoritaria y bastante desconocida, el mandeísmo, cuyos hoy escasos creyentes viven dispersos en comunidades de Irán e Irak, donde lo han pasado (y probablemente lo sigan pasando) bastaante mal, pues esa zona del mundo no se distingue precisamente por ser un ejemplo de convivencia respetuosa y armoniosa entre distintas religiones.
No es este el lugar ni yo la persona adecuada para contarte quienes son los mandeos y en qué creen, pero rápidamente te resumiré lo que buenamente entiendo del tema, que ya aviso que no es mucho: el mandeísmo es lo que se conoce como religión gnóstica, monoteísta, que reconoce algunas figuras religiosas de la tradición hebrea y cristiana (Adán, Noé, San Juan Bautista) pero no otras (Abraham, Moisés o Jesús).
Al parecer, se trata de comunidades muuy reservadas, y hay relativamente pocos estudios sobre ellos. Yo he podido consultar uno de ellos, escrito a mediados del siglo pasado, y en él se describen muchos ritos y creencias en los que aparece, una y otra vez, una planta: el arrayán.

Y no como mero attrezzo o decoración, sino como un elemento simbólico y religioso insustituible en muchos ritos mandeos, como el bautismo (que no es una ceremonia puntual sino que la repiten bastante a menudo, ya sea en versión completa o no). El ritual mandeo para limpiar y preparar a la persona moribunda para la muerte, por ejemplo, contempla realizar una serie de abluciones, vestir al enfermo en sus ropajes rituales… y colocarle una corona de arrayán, o klila, en el dedo meñique de su mano derecha (una corona pequeñita, se entiende…). Sin arrayán, no hay muerte ritualmente pura. Su mismo nombre en mandeo (y en otras lenguas semíticas), AS, significa “curación” o “curado”, y se considera a la misma corona no sólo como símbolo de estas cualidades, sino de alguna forma capaz de otorgar salud y vigor.
Myrtus communis incluso protagoniza un ritual enterito, durante el cual se reparten ramos de arrayán, y se recitan pasajes como
“En el nombre de la Gran Vida, todo aquel que huela tu perfume y se envuelva en ti, verá cómo fluyen lejos sesenta pecados”.
El mandeísmo es una religión dualista, que contrapone la Luz a la Oscuridad: en el mundo de la luz viven los seres luminosos y sin mácula que has escuchado descritos al principio de este capítulo, enfrentados eternamente al mundo de la oscuridad, con sus demonios y seres malvados, que no llevan corona de arrayán.
Myrtus communis, para el mandeísmo, es el perfume de la Vida en mayúsculas, y de la luz.
Una planta perfecta para celebrar que hemos empezado un nuevo ciclo, el solsticio ya quedó atrás, y que, al menos en los cielos que regenta la Estrella polar, el reino de la luz ya ha empezado a crecer.
❧
Y con una corona de mirto fragante y cuajada de bayas negruzcas, damos por terminada la senda de hoy —que originalmente tenía que compartir contigo el día de San Esteban (y resulta que stephanos es la palabra griega que significa, precisamente, corona o guirnalda. ¡Si es que todo está conectado!). Pero bueno, no pudo ser.
Como de costumbre, me dejo algunas cosillas en el tintero, algunas que ya salieron en Instagram hace tiempo (donde me encuentras como @ainaserice); otras las incluyo en el Libro de las plantas olvidadas, y alguna otra la compartiré por redes en los próximos días.
Despacito y con buena letra, y mientras tanto sigo colgando las transcripciones de los capítulos del podcast en la dirección podcast.imaginandovegetales.com, donde, además de poder consultar todos los nombres y palabros raros, encontrarás material fotográfico extra.
❧
El bosque nos recibe a ramas abiertas, fresco y diverso; se respira el petricor tras la lluvia, que flota entre los musgos y las hojas de los árboles. Es un bosque variado, húmedo, surcado por riachuelos flanqueados por alisos —y, un poco más lejos, se yerguen los protagonistas del próximo capítulo, árboles duros y luminosos, asociados al agua y al rayo.
Si no sabes aún de quién se trata, tengo otras dos pistas para ver si se te enciende la bombilla:
La primera es… lanzas.
Y la última: … llaves.
Ya sabes que si se te ocurre de quién estoy hablando y quieres compartirlo, blah blah…
❧
Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los perfumados arrayanes, agradecerte a ti la compañía, desearte con mirtos un muy feliz año 2020 lleno de salud, belleza y armonía…
¡y que la clorofila te acompañe!
{Agradecimientos especiales a: Cristina Llabrés y Evaristo Pons por la música, y a Mabel Moreno por el diseño del logo <3}
![]()

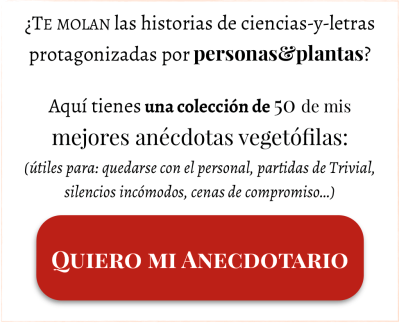

Delicioso relato. Gracias
Me gustaLe gusta a 1 persona
Gracias a ti! :D
Me gustaMe gusta
¡Hola Aina!
Lo primero de todo, me encanta tu blog y estoy deseando leer tus libros (aún no los tengo, porque acabo de descubrirte hace un par de horas y sólo he tenido tiempo de leer unas cuantas entradas, pero ya me has conquistado por completo!!!)
Yo también soy botánica de formación, estudié Biología en la UCM y me especialicé en Biología Vegetal, aunque también me apasiona la literatura y el arte, hablo griego moderno y mi vocación frustrada (por mi ineptitud) sería ser ilustradora botánica.
Siempre que puedo aprovecho para liar a amigos y conocidos en paseos botánicos por el Jardín Botánico de Madrid, el Retiro, Madrid Río, o el parque de mi pueblo (el Parque Cipriano Geromini, en El Espinar, Segovia) que es una auténtica joyita.
En fin, que muchas gracias por lo que haces y a partir de ahora no pienso perderme ni una entrada!!!
Por cierto, en esta dices que «aunque hoy el arrayán no sea nombre de mujer…». Yo tengo una conocida que se llama Mirta, que indudablemente viene del mirto, y después de leerte me parece un nombre precioso!!!
Un saludo,
Marta
Me gustaLe gusta a 1 persona
Holaaaa Marta!! Qué alegría leerte (ohhh botánica y griego moderno! Yo me quedé en nivel hablado de supervivencia básica «por-favor/gracias» jajajaja pero te envidio sanamente, me encantaría conocer la lengua!!) Ahhh ves! No estamos solas, las forofas de reunir ciencias y letras y arte y todo lo demás! :D
Ohh, qué me dices, Mirta, qué bonito! (Ayer conocí a alguien que se llama Yedra, y me quedé fascinada; más nombres vegetófilos, por favor!)
Gracias a ti por estar al otro lado y hacerme compañía, así da gusto!!!!
Me gustaLe gusta a 1 persona
Pues hablando de hiedras, hay un grupo vasco que se llama «Huntza» (Hiedra) y precisamente ese es su logo, claro! Muy recomendables por su entusiasmo musical y sus letras feministas.
De nuevo, encantada de haberte descubierto y nos vemos por aquí!
Mucha clorofila… y otros pigmentos ;)
Me gustaLe gusta a 1 persona
Allá que voy a escucharlas :D:D:D:D!!
Me gustaMe gusta